
| II Premio
Cabuérniga de investigación sobre culturas rurales. |

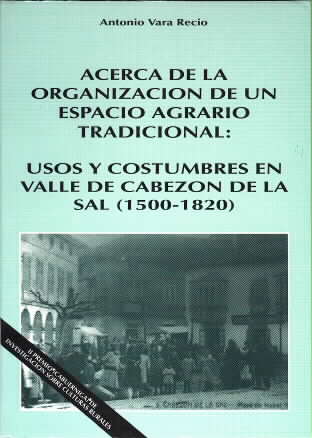
ACERCA DE LA
ORGANIZACION DE UN
ESPACIO AGRARIO
TRADICIONAL:
USOS Y COSTUMBRES EN
VALLE DE CABEZON DE LA
SAL (1500-1820)
Antonio Vara Recio
| INDICE GENERAL | ||||
| Págs. | ||||
| I.- | EL MEDIO FISICO Y LAS RAICES DEL VALLE DE CABEZON | 9 | ||
| I.1.- | EL ENTORNO FISICO DEL VALLE | 11 | ||
| I.2.- | EL CLIMA, LOS SUELOS Y LA VEGETACION | 13 | ||
| I.3.- | LA FORMACION DEL VALLE DE CABEZON DE LA SAL | 21 | ||
| II.- | LA SAL DEFINIDORA DE LA VILLA DE CABEZON Y DEL VALLE | 31 | ||
| II.1.- | LAS SALINAS DE CABEZON | 33 | ||
| II.2.- | LA EXPLOTACION SALINERA | 36 | ||
| II.3.- | LA PRODUCCION Y EL COMERCIO DE LA SAL | 43 | ||
| III.- | ORGANIZACION Y EXPLOTACION DEL ESPACIO AGRARIO | 49 | ||
| III.1.- | UN TERRAZGO FRAGMENTADO Y EXIGUO | 51 | ||
| III.2.- | LOS MONTES COMUNALES: USOS Y APROVECHAMIENTOS | 62 | ||
| III.2.1.- | ACOTACION DE TERRENOS PROPIOS Y COMUNES | 64 | ||
| III.2.2.- | LA GANADERIA Y EL MONTE | 65 | ||
| III.2.3.- | EL APROVECHAMIENTO FORESTAL | 70 | ||
| III.3.- | EL PAISAJE AGRARIO, LOS BARRIOS Y EL HABITAT | 77 | ||
| IV.- | TIERRA Y ACTIVIDADES GANADERAS | 85 | ||
| IV.1.- | LA PROPIEDAD Y EL REPARTO DE LA TIERRA | 87 | ||
| IV.2.- | PRODUCCION Y RENDIMIENTOS AGRARIOS | 96 | ||
| IV.3.- | LAS ACTIVIDADES GANADERAS | 108 | ||
| IV.3.1.- | LA EXTENSION DE LA ACTIVIDAD PECUARIA | 109 | ||
| IV.3.2.- | LA ACTIVIDAD PECUARIA | 116 | ||
| V.- | DE LA PLURIACTIVIDAD DEL CAMPESINO AL ENDEUDAMIENTO RURAL | 121 | ||
| V.1.- | LA PLURIACTIVIDAD CAMPESINA | 123 | ||
| V.2.- | ACTIVIDAD ECONOMICA Y ENDEUDAMIENTO RURAL | 130 | ||
| FUENTES Y BIBLIOGRAFIA | 143 | |||
CAPITULO I
| I.- | EL MEDIO FISICO Y LAS RAICES DEL VALLE DE CABEZON | |
| I.1.- | EL ENTORNO FISICO DEL VALLE | |
| I.2.- | EL CLIMA, LOS SUELOS Y LA VEGETACION | |
| I.3.- | LA FORMACION DEL VALLE DE CABEZON DE LA SAL | |
"Cabezón e fasta Car (Casar) hay una legua, e van por Piriedo tres cuartos y medio de legua; e fasta Santillana hay dos leguas, por Piriedo tres cuartos de legua e medio, e por Casar medio cuarto de legua; e fasta Mazacuerras hay una legua, e van por hontoria media legua pequeña llana; e fasta Villanueva hay legua e media, e van por Hontoria media legua, e por Mazacuerras media legua; e fasta Barnejo hay media legua pequeña llana, e fasta Santuañez hay media legua".
Cosmografía de Fernando Colón (1517-1523), 3840. En, J. L. Casado Soto: Cantabria vista por los viajeros del siglo XVI y XVII. Pág. 84. Santander, 1980.
I.- EL MEDIO FISICO Y LAS RAICES DEL VALLE
I.1.- EL ENTORNO FISICO DEL VALLE
Cantabria es un espacio
regional cuyo proceso de estructuración es reciente y dista
mucho de constituir un espacio plenamente acabado y articulado.
Desde esta perspectiva no ha sido un espacio homogéneo, pués no
ha dejado de ser la suma de diversos valles con caracteres
contrapuestos y muchas vocaciones comunes que trabajosamente se
han ido articulando desde mediados del siglo
XVIII 1.
A 43 kilómetros de Santander
y a 13 de Torrelavega en dirección carretera de Oviedo -
Latitud: 43º 18'; Longitud: 04º 14'; Altitud: 128 m. sobre el
nivel del mar -, en el corazón de la Cantabria profunda; en la
Marina o comarca
costera 2, en su zona occidental, donde los
valles interiores pierden su definición hacia el norte y las montañas
van ondulándose y difuminando su altura; donde se impone un
paisaje de valles fluviales casi perpendiculares a la costa, de
pendiente acusada y corta longitud, amplios y de fondo plano, nos
encontramos con el valle de Cabezón de la Sal (Mapas).
Enclaustrado entre montañas,
de aspecto aparentemente cerrado, labrado por el río Saja en su
curso medio mediante el simple vaciado de los materiales
detríticos y arcillas plásticas, que guardan en su interior
crespones de sal común (halitas), ha formado una amplia vega que
se extiende desde la Hoz de Santa Lucía y Cabezón de la Sal
hasta Casar de Periedo y Caranceja.
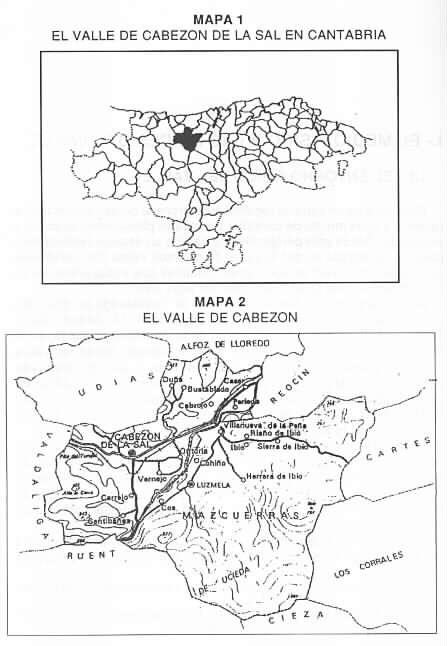
La imagen real
que podemos apreciar sobre este espacio concreto de 99 Km2. es la de
un vivo contraste: dos términos municipales (Cabezón de la Sal y
Mazcuerras) lisos como la palma de la mano en su asentamiento
bajo (solo interrumpidos por la Sierra de Villanueva) por el que
serpentean numerosos arroyos y riachuelos - Navas del Rey, San
Ciprián, Pulero, Degollá, Cristo, Vidules, Ceceja, Merdero ...
- que transmiten a sus mieses un caracter de permanente humedad y
frescor. Riachuelos y arroyos que se agrupan caprichosos para
desaguar en el río Saja en todo su recorrido de este a oeste,
línea fronteriza, que divide al valle en dos partes claramente
diferenciadas.
Por el sur, de repente, ponen
límite y borde alto a la mies plana y sus poblados el aspecto
inmediato, cerrado y majestuoso del anticlinal fallado de la
Sierra del Escudo de Cabuérniga, que se extiende paralela al
río con los picos de Ibio (794 m.) y de Mozagro (868 m.)
marcando las cúspides más altas, y continuados por la Hormiga
(434 m.), El Cueto (527 m.), Cueto del Arenal (733 m.), Cotero
Lobo (855 m.), Pico del Acebo (864 m.), línea divisoria entre
este término y los de Ruente, Cieza y Los Corrales de Buelna.
Anticlinal que difumina su fiereza en la Sierra de Ibio - El
Castillo de Camesa o Montes de Estrada (de 233 a 306 m.) - en
contacto con Cartes y Reocín por el Este. Por el Norte la franca
atenuación de la altitud hace que el lugar más alto sea el pico
de la Rasa (422 m.) en el límite con los términos de Udías y
Alfoz de Lloredo y la Brañona (272 m.). En fin, al Oeste, el
alto de la Cerra (401 m.), el Jaro y la Poza las Vezas marcan la
separación con el término de Valdáliga.
1 Vide,
J. Ortega de Valcárcel: La Cantabria rural: sobre
"La Montaña". Universidad de Cantabria, 1987.
2 Seguimos
aquí las propuestas
sobre comarcalización con base geológica de A. Cendrero y otros: Guía
de la Naturaleza de Cantabria. Santander, 1986.
I.2.- EL CLIMA, LOS SUELOS Y VEGETACION
Si analizamos el clima del Valle a partir de su diagrama ombrotérmico podemos concluir que su clima de tipo atlántico, (Mes más frio, Enero con 10º, y el más cálido, Agosto con 19º,), con oscilación térmica reducida (Temperatura media anual 14º; oscilación térmica anual de 9º), con unos inviernos tibios (Temperaturas medias de 10º a 12º) y veranos relativamente frescos (Temperaturas medias de 17º a 19º); lluviosidad acentuada y persistente, con altas precipitaciones (1.518 mm. de media anual), al actuar las montañas que le circundan de pantallas condensadoras le integran plenamente en la España halo-húmeda.
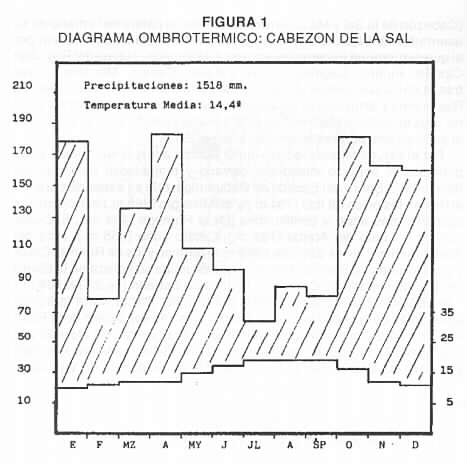
Los suelos se
generan a partir de una combinación de numerosos tipos de procesos e
influencias: los impulsos tectónicos, el tiempo, el clima y la
actividad biológica. De esta manera, los suelos se elaboran en
el límite de dos mundos esencialmente diferentes: la litosfera
(o parte rocosa de la corteza terrestre) y la atmósfera y la
biosfera> 3.
El valle de Cabezón de la
Sal, originado sobre el antiguo zócalo paleozoico, aparece
encajado en él por la acción conjunta de la erosión de sus
ríos y arroyos, el descenso del nivel marino y la tectónica.
Cubierto de sedimentos pertenecientes a la era Mesozoica y
Zenozoica (areniscas, limonitas y calizas) ha formado:
a).- En las zonas altas donde aparece el sustrato silíceo, el suelo autóctono de robles y hoy plagado de brañas, de no impedirse su regresión provoca un avance del matorral serial y una evolución del propio suelo hacia podsoles (degradación de suelos forestales). Establecidos consolidan el brezal-matorral (tojos, madroños, brezos, escobas, helechos y retamas) en detrimento de otros tipos de arbolado (hayas).
b).- En las laderas, los suelos repletos de margas y areniscas del Carbonífero permiten un buen desarrollo de la vegetación. Estos suelos excesivamente lixiviados (lavados), y por desaparición de la vegetación climática autóctona a causa de las intervenciones humanas a lo largo del tiempo, han evolucionado hacia el tipo ranker (humus de tipo ácido, suelo poco evolucionado). Pero, allí donde se consigue una base de suelo apto para el desarrollo de una vegetación de mayor porte aparecen los suelos rendsiformes (suelos grises), que los agentes meteorológicos van acidificando y descarbonatando superficialmente hasta dar lugar a tierras pardificadas, de alto nivel freático, que provocan la aparición de las primeras colonias mixtas de avellanos, hayas, abedules y castaños. Hoy muchas de estas laderas aparecen tapizadas por el eucalipto y las coníferas (pino). En la actualidad la superficie arbolada con especies forestales en el Valle de Cabezón supone 3.564 has., lo que representa el 40,02 por ciento de toda su superficie (Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, 1.239 has., Ayuntamiento de Mazcuerras, 2.325 has.) 4.
c).- En el fondo plano del valle sobre la presencia de aluviones fluviales y depósitos de terraza, conglomerados, areniscas silíceas y materiales detríticos, margas arcillosas yesíferas, arcillas continentales muy plásticas (arcillas triásicas del Keuper que contienen masas de sal común) y calizas marinas, se ha desarrollado un suelo pardo (Eutrochrepts, Dystrochrepts), soporte de una capa de humus, que ha dado lugar a una fértil vega; apta, por un lado para fijación de una cobertera vegetal de pradería (gramíneas y leguminosas) y, por otro lado, para el cultivo del maíz, las alubias, las patatas y los cultivos de huerta. Además, este suelo, por su gran permeabilidad se constituye como una reserva de agua subterránea de uso potencial por su fácil accesibilidad.
Si analizamos más detenidamente su comportamiento pluviométrico a través del balance hídrico del Saja y sus correspondientes efectos vegetativos (Tablas 1, 2) concretándonos en un punto representativo de la cuenca (Cabezón de la Sal) se llega a la conclusión de que nos encontramos con un clima con un sobrante hídrico final de 86 mm. y unos efectos vegetativos aptos par el desarrollo de la pradería, los cultivos y las masas de frondosas. Un balance que indica claramente la inflexión pluviométrica de los meses de julio y agosto, momento en que se agostan los campos y se padece la necesidad del agua en los pueblos del Valle. Así el año del campesino se inicia con el abonado y las labores de aireación de la tierra con objeto de reconstruir la fertilidad de los suelos (enero - marzo), para marzo los huertos ya han sido plantados con las plantas de verano.
TABLA 1
DISPONIBILIDADES HIDRICAS DE CABEZON DE LA SAL
E=(0.457T + 8.13)K
Realizado sobre las medias de tres estaciones de Cantabria
Santander - Reinosa - Villacarriedo (Constante K)
| ENERO | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| FEBRERO | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| MARZO | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ABRIL | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| MAYO | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| JUNIO | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| JULIO | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| NOVIEMBRE | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| E = Evapotranspiración potencial |
| D = Disponibilidades teóricas de agua |
| S = Sobrante de agua |
| P = precipitaciones |
| e = Evotranspiración residual |
- El excedente derivado
de Junio no sería 0 si hubieramos tenido en cuenta el excedente de
Diciembre para calcular los excedentes de todos los meses.
Entonces sería 4.
- El excedente derivado de
Julio (0) indica que no hay sobrante de agua pero como D < E
las disponibilidades cubren las exigencias mínimas vegetales.
- En Agosto el exceso D <
E compensa el déficit de Julio.
TABLA 2
ACTIVIDAD BIOCLIMATICA EN EL VALLE DE CABEZON DE LA SAL
| INTERVALO | D | BALANCE | T. | FITOLOGIA | I.B. INTENSIDAD BIOCLIMATICA |
| DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO |
D > E | Excedente de agua |
> 7.5 | No hay limitaciones hídricas Actividad relativa por frio |
Fria Libre Máxima |
| ABRIL MAYO |
D > E | Excedente de agua |
> 7.5 | Actividad vegetativa plena |
Cálida Libre Máxima |
| JUNIO | D > E e < D < E |
Exigencias mínimas cubiertas |
> 7.5 | Actividad Vegetativa Moderada |
Cálida Incondicionada Incompleta |
| JULIO AGOSTO |
D > E e < D < E |
Mínimos no satisfecho |
> 7.5 | Paralización Limitaciones |
Cálida Seca Cálida Condicionada Completa |
| SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE |
D > E | Excedente de agua |
> 7.5 | No hay límites hídricos |
Cálida Libre Completa |
Mayo es el mes
en que aparecen pletóricos de fuerza, mientras en los campos maíz y
alubias preparan el inicio de su ciclo vital. Junio - Julio la
preocupación está en la hierba antes de que los campos se
tiñan de amarillo en el mes de agosto. Momento en que la cosecha
de la huerta está en toda su fuerza, lo mismo que en septiembre.
El otoño es el momento para el inicio de los productos
invernales y la recogida de repollos, berzas, forrajes para el
ganado, maíz. En fin el invierno queda relegado a los cortes de
hierba y a los escasos productos de las huertas.
Mucha de su toponimia, en
gran parte prerrománica, invoca por su etimología, a veces
incierta, su aptitud en el pasado para el desarrollo ganadero.
Herrera, "sitio de hierro", pero
también "lugar de pasto, de forraje, de matorral
para rozo" Lomba de Ibio, "lugar
destinado a pasto" Mazcuerras, "sitio
de pastos", "mar de
hierba" 5.
A comienzos de la Edad Moderna la documentación describe
un mundo diferente al actual del que quedan aún numerosos vestigios. Se
divisaba una mezcla, sin orden aparente, de hierba o forraje, de pequeñas
tierras de cultivo, de presencia física agobiante de matorrales,
argomales, helecheras, castaños, avellanos, robles y laureles.
Las sierras circundantes salpicadas de brañas - Gustablado,
Bustarredondo, Arnicio, Cueto del Arenal, Cotero Lobo, Cabriles,
Gandarias, Cerezo, Arnía ... (en su parte sur y este); Tiesas,
San Ciprián, Vezas, Jaro, Castabañán, Brañona, San Roque,
Pedrosas, Dehesa del Catalán, Las Nieves ... (en su parte oeste
y norte) - , y tapizando las laderas montañosas una intensa
vegetación de frondosas descendía hasta penetrar en los
núcleos habitados dificultando el laboreo agrario y el normal
trasiego de su población 6.
Humedad untuosa facilitada
por el discurrir de numerosos cursos de agua que se desbordan;
unas veces, lenta y apaciblemente, encharcando las mieses bajas e
imposibilitando un buen rendimiento de los sembrados; otras,
violentamente, creando el pánico y la desolación al arrastrar
todo lo que encuentran a su paso. Esto último sucedió muchas
veces: el día antes de San Juan de 1540 hubo cuantiosas
pérdidas por inundaciones, las avenidas de agua arrasaron casas,
campos, molinos y dañaron el pozo del salar de
Cabezón 7. Durante
el invierno de 1635 el desbordamiento del río Ceceja, en Ibio, afectó gravemente a la antigua
"Iglesia parroquial y a la Casa de la
Guerra" 8. En
la actualidad de la mencionada Iglesia solamente queda en pie su torre junto a la
yeguada de Ibio. Riadas como la que en 1762 rompió la calcera de
Cos; en 1779 se llevó el molino de "La Rasa"
en Vernejo - Hontoria; en 1874 destruyó la Capilla de "San
Roque" en Periedo y la ermita de "El
Angel" en Cohiño o la que destrozó en 1908 el
puente de madera que unía Mazcuerras con
Ontoria 9.
Situaciones y contratiempos
que no dejan de ser el reflejo de una batalla mayor, la lucha
contra lo imposible: el diálogo del hombre con el río, los
intentos de domesticación de las crecidas del río Saja
guardadas en la memoria de lo colectivo. Necesidad perenne para
salvaguardar las escasas tierras
labrantías 10,
y que no queden reducidas a pedresqueras, sobre todo, en
las márgenes del río al señalarse en las Ordenanzas el impedimiento de
corta de madera bajo fuertes sanciones desde la "Espina de
Cos a la Peña de
Villanueva" 11.
Obligación de los vecinos para acudir prestos y diligentes
por los meses de Septiembre a Febrero, y "demás libres de
obligación de frutos" para realizar las
reparaciones de defensa necesarios para que el río no inunde los
campos 12. Características
todas de un régimen atlántico de precipitaciones, carente de sequía estival.
Las condiciones naturales,
nacidas de la disposición lisa del terreno en el asentamiento
bajo de los términos municipales y las regulares características edáficas de
sus suelos (tierras
pardas) 13, permitían en
principio el desarrollo de las actividades agrarias. Las sierras circundantes
con sus masas de frondosas, sus brañas, seles y majadas, invitaban por un lado
a una amplia explotación de los recursos forestales y, por otro al desarrollo
de una creciente ganadería. Pero estas condiciones no eran las
más favorables para ofrecer unos recursos con que llevar una
vida fácil 14. La
agricultura tradicional a comienzos de la Edad Moderna "de avena, mijo, borona, escanda y
lino" 15 se
veía limitada por las características climáticas que se traducía en un exceso de humedad en las
mieses, en donde las cosechas tardaban en madurar o no maduraban;
en donde las semillas, a causa del frecuente encharcamiento de
los campos de cultivo situados en el fondo plano del valle a
donde van a parar las aguas de las laderas montañosas, se
pudren; o en el mejor de los casos, si nacen, lo hacen rodeadas
de otras plantas que comen las escasas substancias nutrientes del
terrazgo.
La respuesta de los hombres y
mujeres del valle a estas condiciones fue la puesta a punto un
complejo sistema productivo de base comunal que trataba de
equilibrar aprovechamientos e interesses, colectivos e
individuales. Factores que se van adaptando en el tiempo y en el
espacio sobre la base de una organización rígida de sus
elementos y con ausencia de incidencias individuales
transformadoras, similares a las que se han explicado para el
área de Transmiera. Deseo manifiesto por cubrir sus necesidades
alimenticias básicas mediante la acumulación de esfuerzo y
trabajo familiar sobre la tierra. A la vez tratar de compensar
las deficiencias de la técnica, sin excluir la necesidad de
acudir a otros espacios geográficos -Castilla- para el
abastecimiento de productos como el trigo y el vino.
3 Vide.
A. N. Strahler: Geografía Física. Págs. 319-333. Barcelo na,
1975. A. Lacoste y R. Salanon: Biogeografía. Págs. 107-165. Barcelona.
1973.
4 Vide. Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación: (Memoria) Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de la
Provincia de Santander. Madrid, 1985.
5 Otras etimologías. Ibio:
"vado, río, humedad". Gándara: "tierra baja, inculta y
llena de maleza; terreno pedregoso de aluvión". Cotera: "cerro
bajo de pendiente fuerte". Cueto: " cerro, altozano,
pedregal". Nava: "hondonada llena de humedad", etc. J.
Coromines: Diccionario crítico-etimológico de la lengua castellana. 4 vols.
Madrid, 1954.
6 Así se deduce de muchos documentos.
A.J.V.I. Docs, 1 a 16. A.D.S. Civil. 74, 75, 149, 361, 468,... etc.
7 A.H.N. Sección Osuna. Leg. 2713.
8 A.G.S. Contadurís Generales. Libro
97. Fols. 223-26. El tema no era nuevo pues para defender la antigua Iglesia
de Ibio y la Casa de la Guerra, situadas originariamente en las márgenes del
río Ceceja, hubo que hacer una presa para su defensa en el año 1608. A.D.S.
Libro de Fábrica 4865. Fol. 15 ro.
9 Noticias sobre las crecidas del río
Saja se encuentran, entre otros, en A.M.C.S.: Libro de Actas delConcejo
referentes al siglo XVII. Sin catalogar. A.D.S. Libro de Fábrica de Ibio, n
o 4865. A.H.P.S. Sección Diputación. Cuentas del Valle de Cabezón.
E. Ruíz de la Riva: Casa y Aldea en Cantabria. Santander, 1991. A.G.S. Ensenada.
Libros 773-774.
10 A.G.S. Expediente de
Hacienda. no 420.
11 B.M.S. Mns. 432. Ordenanzas de Mazcuerras.
Año 1817. Capítulos 43 y 67.
12 B.M.S. Ordenanzas de Vernejo-Ontoria. Cap.
44. A.H.P.S. Diputación. Cuentas. Concejo de Mazcuerras para 1764, se señala que
para hacer defensas contra el Saja trabajan en Septiembre 214 personas.
13 Mapa de Cultivos y aprovechamientos de la
Provincia de Santander. Págs. 22-24. Ministerios de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Madrid, 1985.
14 Lo mismo sucedía en otros lugares de Cantabria.
R. Maruri Villanueva: Organización de un espacio preindustrial de la costa de
Santander: El Concejo de Pechón en 1752. I.E. Agropecuarios. Vol VI 1983-83. Págs.
251-276. M. Bahamonde y A. Menezo: La economía rural de Meruelo en el siglo XVIII.
Santander, 1984. T.A. Mantecón y R. Sardiñas: Ajo a mediados del siglo XVIII. I.E.
Agropecuarios. Vol. X. Págs. 26-69. A. Rodríguez Fernández: Entrambasaguas y la
Lomba (Campoo) a mediados del siglo XVIII. Altamira. Vol. XLIV. 1983-83. Págs.
227-260. R. Lanza: Camargo en el siglo XVIII. Pág. 19. Santander, 1992.
15 A.G.S. Expedientes de Hacienda. No
420. Año 1567.
I.3.- LA FORMACION DEL VALLE DE CABEZON DE LA SAL
El territorio
del valle de Cabezón de la Sal, salpicado de lentejones de sal común,
esposible que haya sido citado por diferentes autores romanos,
entre ellos, Estrabón, Plinio y Pomponio
Mela 16. Incluso, su propio nombre es probable que proceda de
la palabra romana "cabezo", cuenco usado por aquellos para
medir la sal; pero también, puede aludir a la existencia de un pequeño
cerro aislado o montecillo en el que originariamente se situó la
primitiva Villa desde donde se domina la amplia vega que abre a
sus pies el río Saja.
Su formación solamente
podemos intuirla, por escasez documental, en sus líneas
maestras. Tras un largo proceso colonizador - a hechura de los
estamentos privilegiados: nobleza y clero -, de gentes asturianas
o hispano-godos 17, iniciado el siglo
VIII y concluído, en lo esencial, en el siglo XII, fueron situándose en
las cercanías del río Saja, junto a los márgenes de los numerosos
riachuelos que cruzan el término, sobre el arranque de las laderas
montañosas, en la cota de los 100-300 metros y a los lados de
los antiguos caminos romanos.
La ocupación del espacio dio
lugar a una disposición fragmentada del terrazgo que se
vinculaba estrechamente con el resto del término o "alfoz"
, y a su vez con una economía agro-pecuaria de
subsistencia que consecuentemente ha orientado un habitat de
estructura laxa que con el tiempo se ha convertido en intercalar.
Buscaban los lugares desde donde se podía obtener más
fácilmente lo necesario para el abastecimiento de las familias.
De aquí su localización junto al agua, los suelos fértiles, la
facilidad de la defensa y la orientación al sol, teniendo en
cuenta la accesibilidad a los recursos de las sierras, los montes
y los espacios de cultivo. Nacieron unidades de explotación
agrícola-ganaderas detentadas por nucleos familiares más o
menos extensos que, inicialmente, por su baja densidad no
impactaron, con sus actividades, de una manera decisiva, un
paisaje que aparecía ante sus ojos como montuoso, enmarañado y
lleno de arbolado. A partir del siglo X a medida que se
densificaba la población del valle, poco a poco y pacientemente,
con sus rudimentarias técnicas limpiaron una parte del espacio
boscoso, matorrales, argomas y helechos.
Así, el terrazgo y el
habitat se interfieren haciendo de la aldea el núcleo esencial
del poblamiento. Aldea de elementos disociados que responde
plenamente a la economía de subsistencia el campesino. Era una
colectividad pequeña (Como aparece en los censos de los siglos
XVI a XIX) que queda definida con entera precisión por su
disposición en el espacio al encauzar netamente todas sus
energías hacia la actividad agrícola-ganadera.
Por escritura de 22 de abril
del año 817 sabemos que Ramilus dona al antiguo Monasterio de
San Martín de Tobía, sito en Cabezón de la Sal, que él mismo
había fundado, una extensa zona comprendida entre:
"la piedra de la Lama y de la Valleza y el río Quenco y el término de Pumar y el río Sarzoso y por los Quadronillos y Salcedo con su hermitanía de Santvítores, incluyendo las heredades y salinas" 18.
Este territorio
donado, del que no podemos fijar con precisión su extensión actual
señala inequívocamente la existencia del valle en fechas
tempranas. Incluso, el Abad Argileo de Liébana, poseía bienes
de diversa naturaleza en Vernejo y en el Monasterio de San
Julián de Periedo 19.
Posteriores documentos del
Cartulario de la Abadía de Santillana nos informan de otras
donaciones y fundaciones en el valle.
Por escritura de 1085, "Michel
Flaynez...(dona) ipso solare en Alfoç de Cabeçon in villa qui
vocitant Serna...et duos solares en Salinas".
Mediante escritura sin fecha,
"Vermudo Rodris et uxor mea Tarasia...(donamos) nostras
casas con suas hereditates qui sunt in territorio de Cabeçón,
iuxta flumine Saja...".
Otra escritura sin año nos
informa que "Ego Recemirus et Betelus prebiter vir
religiosus...venimus in patria Cabeçóne et fundavimus baselica
Sancti Petri et Sancti
Romani..." 20.
Abarcó en parte de los
siglos medievales una zona geográfica más extensa que en la
Edad Moderna y la actualidad al englobar en su primitivo "alfoz"
, al menos, a Caranceja, Barcenaciones, Toporias y Cobreces, sin
que sepamos en que fecha concreta estos territorios se desgajaron
del valle, aunque tal proceso parece haberse realizado en el
transcurso del siglo XII y comienzos del XIII, y tras su
finalización quedaron incluidos en el valle de Reocín, Abadía
de Santillana y Alfoz de Lloredo, respectivamente, alcanzando el
valle de Cabezón sus dimensiones actuales. Al mismo tiempo van
tomando cuerpo y entidad los núcleos de Cabezón, en el año
870; Carrejo y Santa Lucía en el año 933; Periedo y Vernejo en
el año 987; Riaño de Ibio en el año 998; Villanueva en el
año1088; Villanueva de la Peña en 1106; Cos en el año
1128 21
el Monasterio de San Martín de Mazcuerras, perteneciente a la
Catedral de Burgos, en el año 1184; el alfoz de Cabezón en el
año 1085; el Concilio de San Pedro de Cabezón en 1089. Además
se han constatado asentamientos altomedievales en la necrópolis
de la Casuca (Ibio) y San Cipriano, así como la existencia del
Monasterio de San Julián de Mazcuerras ligado a la Abadía de
Santillana y la ermita románica de Cintul.
Estos hechos dejan entrever
la existencia de un territorio que progresivamente se va a ir
individualizando, pero no porque constituya una entidad
administrativa propia sino por el hecho de ser la base de una
colonización agraria realizada desde fuera como factor de
apropiación de un espacio productivo concreto a partir de
elementos fundamentalmente eclesiásticos. De esta manera, el
territorio que pasa a denominarse "Valle de
Cabezón", ya no solamente es una localidad, si no
que su nombre trascendiendo desde el ámbito puramente local pasa
a designar un distrito, "territoria",
"patria", que se concreta en el calificativo de
"Alfoz" y que más tarde se transmuta en
"Valle" como definidor de un espacio geográfico concreto.
A su vez se inserta en el seno de una estructura administrativa más amplia,
la de las Asturias de Santillana, que abarca desde Ribadedeva y
Peñamellera hasta la villa de Santander, limitando con Trasmiera
y desde el valle de Polaciones hasta los Montes de Pas, y cuya
capital era la villa de Santillana.
Los concejos paralelamente a este proceso
colonizador 22 se
sumergieron en otro de señorialización monástica. La Abadía de Santillana percibía
derechos sobre la explotación de las salinas de Cabezón y
exigía derechos en el tráfico y circulación de sus propiedades
patrimoniales, sobre tierras, aguas y
molinos 23.
Además si damos algún crédito a la falsa escritura que ofrecen
Severiano y Arnulfo, obispos que por la cautividad de sus sedes vivían en
Asturias, el valle perteneció a Santa María de Yermo en el
siglo IX 24.
En el Libro Becerro de las
Behetrías (1352) aparecen perfectamente definidos los ocho
Concejos que forman el valle: Cabezón; Barnejo-Ontoria; Periedo
con los barrios de Casar y Cabrojo; Cos; Bustablado; Mazcuerras
con los barrios de Cohiño y Villanueva; la
"Collación" de Ibio con sus barrios de Ferrera,
Sierra, Meñi, Serna y Viya, y Santibañez-Carrejo, que se
repartían jurisdiccionalmente entre la Abadía de Santillana, el señorío de Castañeda y el
realengo 25.
El Apeo de Pero Alfonso de
Escalante, Doncel y Oficial Mayor de Cuchillo del Infante Don
Fernando de Antequera, redactado en 1404 con el fin de conocer
los derechos que en los lugares de behetría le correspondían
por cesión de su hermano Enrique III de Castilla, define a los
concejos del valle: "Cabezón integrado por un solar
del señorío de Castañeda y otro realengo, una heredad abadenga
y cincuenta solares de behetría", según declaran
sus delegados Santo Fernández de Caueçón, Rodrigo, Pedro
García de Caueçón, Pero hijo de Gastón, Juan González de
Odias y el clérigo Gonzalo Martínez; "Mazcuerras
compuesto, por dos solares de buey, behetría y abadengo",
según manifiestan Juan Gonzalo de Villamartín, Fernando de
Franquín, Juan de las Cabras y Gonzalo Barrio; "Periedo"
por boca de García Ferreero, Gonzalo Ribero y el clérigo
Gonzalo Pérez señalan que "era de behetría y que
en su jurisdicción se asentaban heredades de abadengo y una del
Rey que nada pagaba" "Bustablado"
(Duña quedaba incluso en este Concejo juntamente con Udías) es "de
behetría" según declararon Gutierre García, Juan
Cobissio y Juan Buestauado; "Ibio" con
sus cuatro barrios representados por los diputados Domingo de
Quebro, Rodrigo y Juan, que "declaran que son de
behetría" "Vernejo y Ontoria eran de
behetría", excepto dos casas que eran solariegas,
según declaran García de Ontoria y Rodrigo; "Carrejo
y Santibáñez manifiestan ser de behetría" por
palabras de Juan de Cobos y Juan de
Cornejo 26.
Entre 1335 1445,
definitivamente sustituída la influencia monástica, entrará en
la órbita de la Casa de la Vega tras la concesión que le
hiciera Alfonso XI de diversos bienes y vasallos incluyendo el pozo de la Sal de
Cabezón 27. En 1346 la Casa
de la Vega, en la persona de Gonzalo Ruíz de la Vega, se hace mediante compra de
prácticamente todo el valle:
"María Fernández, fija de Fernant Ruíz de Treceño y de Elvira Alvarez de Zaballos, andando sana y alegre en todos mis entendimientos...vendo a vos Gonzalo Ruis, fijo de Garci Laso de la Vega, todo cuanto he y heredo y heredar debo...en la aldea de Ibio, en toda la coleción de Ibio, dentro de estos términos, desde el Peral de Camesa fasta Cohino y desde la Foz de Ferrera fasta el vado de Cabroio que es en el agua de Saia...desde Santa Lucía que es en el Valle de Cabezón fasta el vado de Otur y desde pie de Campo fasta el Argay ada que es sobre el Valle de Ocieda...et Sant Ibañez desde el río Coharzal fasta el campo de la Peña y desde San Pedro fasta el escudo..." 28.
Con ello, todo
el valle, había entrado de lleno en el proceso de señorialización laico
por el que la Casa de la Vega pasaba a cobrar las alcabalas, pechos y
derechos concedidos por la Corona e imponer alcaldes y autoridades en la jurisdicción civil y
criminal 29. En esta
situación se mantuvo hasta el largo Pleito de los Valles
finalizado en 1553 y confirmado por sentencia de 1581 por la que
se reintegraba en la Corona, aunque el pleito continuara por
otros derroteros hasta mediado el siglo XVIII.
Devuelto a la Corona pasó a
formar parte de la denominada Provincia de los Nueve Valles de
Asturias de Santillana (1630) - integrada por aquellos que
sostuvieron el pleito contra el Duque de Infantado -. Al frente
de dicho ámbito administrativo se encontraba el Alcalde Mayor,
cuyo puesto era ocupado alternativamente y en ciclo rotatorio por
los Alcaldes ordinarios de cada uno de los valles que la
integraban 30.
Para esos momentos había quedado plenamente conformada su red básica de asentamientos al transformarse
o desaparecer de la "Collación" de Ibio
los barrios de Meñi, Serna y Viya, siendo sustituídos por los
de Riaño, Pedredo y Meninde. Este último barrio, a su vez, ha
quedado reducido en la actualidad a una sola casa de las 15 que
alcanzó a mediados del siglo XVIII, mientras que Pedredo ha
quedado integrado en Sierra tras la construcción de la carretera
que les une con Cartes.
Administrativamente
el órgano más elemental de gobierno aparece en los barrios.
Colectividades humanas, agrupadas por el determinante de su
vecindad, que se enfrentan ya a intereses socioeconómicos
comunes y que precisan de una cierta organización a fin de poder
encauzar las actividades de sus moradores hacia el bien de la
comunidad. De la unión de varios barrios resultó el concejo,
ente administrativo de estructuras más complejas, catalizador y
totalizador de la vida económica y social del mundo rural y
urbano durante el Antiguo Régimen. En la administración del
Concejo rural participaba la totalidad de los vecinos. La
condición de ser vecino era el requisito imprescindible para
poder asistir y tomar parte en las sesiones, por lo que los
solteros no emancipados y las mujeres (casadas o viudas)
carecían de capacidad legal para participar en las asambleas.
Los vecinos, siempre que las circunstancias lo requerían, se
reunían en "concejo abierto",
convocados por los regidores, que ostentaban en cada momento la
autoridad delegada de la comunidad, "a son de
campana tañida" y en el sitio de costumbre que
suele ser el "pórtico de la Iglesia",
a excepción de Cabezón que lo realizaba en el "campo
del salar". Los cometidos que trataban eran de
índole diversa y la norma jurídica que amparaba la legalidad de
toda su gestión administrativa eran las Ordenanzas de cada
Concejo.
Los Concejos en los comienzos
de la Edad Moderna como miembros de una entidad mayor, el Valle
de Cabezón de la Sal y las Asturias de Santillana, estaban
sometidos por encima de sus atribuciones a la jurisdicción del
Alcalde Ordinario que residía en la Villa de Cabezón
31 y
a las autoridades y justicias de Santillana,
cabeza del señorío del Duque del Infantado. No obstante, aunque formaba
una entidad territorial única, no falta en la documentación una distinción
entre determinadas zonas conocidas como "medio
valle" que entran de lleno en los atributos de la
jurisdicción señorial de la Casa de la Vega y le permitían el
nombramiento de cargos y oficios como se constata en la
nominación, por el Duque del Infantado en 1558, de "Alcalde
Mayor del Medio Valle de Cabezón" en la persona de
Sebastián Gómez de la Torre, vecino de Periedo, por fallecimiento de su
padre 32
incluso, en 1563 otorga a Sancho Díaz Bracho, de Periedo, la escribanía de aquella
zona 33. A
partir de 1630, al integrarse en la Provincia de Nueve
Valles de Asturias de Santillana cuya sede se encontraba en Puente San Miguel,
pasan a ser regidos por sus propios alcaldes ordinarios, elegidos por sufragio en los respectivos concejos
abiertos 34.
Por otro lado es conocido que
la actual división territorial de España, en sentido
administrativo estricto, no aparece hasta bien entrado el siglo
XIX. Los precedentes de esta compleja tarea se encuentran en el
siglo XVIII, cuando los monarcas españoles iniciaron un vasto
proceso de reformas cuyo objetivo inmediato era perfeccionar el
control absolutista del Estado. Su afán de racionalizar y
simplificar la estructura administrativa les llevo a emitir,
desde 1749, diversos decretos que uniformizaban la compleja y
tupida malla jurisdiccional heredada de los siglos anteriores e
introducían las figuras de las intendencias o provincias, los
intendentes y los partidos. Incluso, en tiempos de Carlos III, se
concibió un proyecto nunca llevado a la práctica para dividir
el territorio español en un determinado número de provincias
cuyas dimensiones fueran similares, colocando al frente de cada
una de ellas una Audiencia. Estos y otros intentos no cuajan
hasta el triunfo de las ideas liberales en la Constitución de Cádiz
(1812) 35,
aunque su puesta en práctica se retrase hasta 1833 como consecuencia del desafortunado reinado
de Fernando VII. La puesta a punto de la organización diseñada en la Constitución de 1812 exigía
no solo una división provincial fija y homogénea, sino también la articulación
de una administración local subordinada a la anterior y fundamentada en factores socioeconómicos y
geográficos 36. Puede
considerarse como acta de nacimiento de los Ayuntamientos españoles el Decreto de
23 de mayo de 1812 que transforma en Ayuntamientos
Constitucionales los ya existentes en el An tiguo Régimen. El
Decreto no introducía una mera transformación si no que
amparaba la creación de otros nuevos, en otras localidades que
por sí solas o su comarca, tuvieran más de 1.000 habitantes y
posibilitaba la erección de otros en aquellas jurisdicciones que
pudieran convenirles poseer ayuntamientos en consideración a sus
peculiares circunstancias socioeconómicas. La Real Orden de 28
de marzo de 1821 confirmaba la existencia de 123 Ayuntamientos
constitucionales y ocho partidos judiciales en la provincia de
Santander.
El Valle, definido en 1821 como jurisdicción o distrito
dependiente del Partido Judicial de Comillas quedó dividido
inicialmente en tres Ayuntamientos: Mazcuerras (Mazcuerras, Cos e
Ibio); Cabezón de la Sal (Cabezón, Ontoria-Vernejo,
Santibañez-Carrejo) y Casar (Casar de Periedo, Caranceja, La
Busta, Golbardo, Rudagüera); Bustablado y Duña quedaron inclusos en el Ayuntamiento de
Udías 37. Por
el Decreto Orgánico Municipal de 23 de julio de 1835, la provincia de Santander
apareció dividida en trece Partidos Judiciales y 110
Ayuntamientos 38. En esta
nueva división territorial el Valle de
Cabezón de la Sal pasó a depender del Partido de Cabuérniga y
quedó integrado por sus dos definitivos Ayuntamientos:
Mazcuerras (Mazcuerras, Cos e Ibio) y Cabezón (Cabezón,
Ontoria-Vernejo, Casar, Santibañez-Carrejo, Bustablado); Duña
aparece integrado en el actual Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
a partir del censo de 1850, pues en 1842 pertenecía al
Ayuntamiento de Ruiloba. Esta es la estructura que ha llegado
hasta la actualidad, pero dependiendo del Partido Judicial de
Torrelavega.
16 E.
Eguaras: Documentos para la Historia de Cantabria. B.M.P. Mns. 219. T.II.
Pág. 762. Estrabón, Geografía de Iberia, III, 3, 7, C. 155. Fontes Hispaniae
Antiquae. Ed. A. Schulten. Barcelona, 1952, 218.
17 La tradición indica que de Asturias
proceden sus más caracterizados linajes: los Guerra de Ibio y los Vélez de
Cos. Vide. E. Eguaras: Op. Cit. Págs. 762 y ss. C. Díez Herrera: La formación
de la sociedad feudal en Cantabria. Pág. 17-18. Santander, 1990.
18 M. Escagedo Salmón: Colección Diplomática
de la Abadía de Santillana. Santoña, 1927.
19 A. Linaje Conde: Los orígenes del monacato
benedictino en la Península Ibérica. T.III. Págs. 284-85 y 311-312. León, 1973.
20 E. Jusué: Cartulario de la Abadía de
Santillana. Escrituras VI, X, LIV, y LXXXIX. Madrid, 1912.
21 E. Jusué: Libro de la Regla o Cartulario de
la Abadía de Santillana. Madrid, 1912. Otras fechas referentes al Valle son: Santa
María de Yermo (853); Toporias (943); San Cipriano (962).
22 C. Díez Herrera: La formación de la sociedad
feudal en Cantabria. Santander 1990.
23 E. Jusué: Op. Cit. Escrituras diversas.
Madrid 1912.
24 G. Lasaga Larreta: Monografía de Santa María
de Yermo. Págs. 13-25. Santander, 1894. En la escritura se cita además la Iglesia
de San Pedro en Cabezón y la de S. Félix y S. Doroteo de Ibio.
25 Libro Becerro de las Behetrías. Págs. 140-145
y B.M.P. Mns. 1474: Pleito de los Valles. Fols. 202 r. a 230 r.
26 F. González Camino: Las Asturias de Santillana
en 1404. Págs. 28 a 51. Santander, 1930.
27 A.H.N. Osuna. Legs. 1791-1 y 1799-3. R.
Pérez-Bustamante: Proceso de consolidación...Págs. 96-143. Altamira T.XIL. 1976-77
y Sociedad y Economía...pág. 337. Santander 1979.
28 G. Lasaga Larreta: Monografía de Santa María
de Yermo. Págs. 194. Santander, 1894.
29 A.H.N. Osuna. Legs. 1790; 1791-1 y 13; 4252.
30 B.M.S. Mns. 455. Ordenanzas de los Nueve Valles
de Asturias de Santillana. 1760. Capítulo 2.
31 B.M.S. Mns. 435. Capítulo 1o.
R. Pérez Bustamante: Ordenanzas antiguas de la Villa de Cabezón de la Sal. Santander,
1980.
32 A.H.N. Osuna. Leg. 1721-21.
33 A.H.N. Osuna. Leg. 1791-30.
34 J.L. Casado Soto: La Provincia de Cantabria.
Notas sobre su constitución y ordenanzas (1727-1833). Págs. 15-18. Santander, 1979.
A. Rodríguez Fernández: Alcaldes y Regidores. Págs. 83-86. Santander, 1986.
35 El Artículo 11 dice: "Se hará una división
más conveniente del territorio español por una ley constitucional, luego que las
circunstancias políticas de la nación lo permitan". En: E. Tierno Galván: Leyes
Políticas Españolas Fundamentales. (1808-1936). Pág. 24. Madrid, 1972.
36 A. Rodríguez Fernández: Op. Cit. Pág. 88.
37 A.H.P.S. Sautuola, Leg. 62, Doc. 13.
38 Hoy la Comunidad de Cantabria cuenta con ocho
Partidos Judiciales y 102 Ayuntamientos. La estructura interna de la Provincia conoció
a lo largo del siglo XIX numerosos cambios que llevaría mucho tiempo relatar. Todos
se pueden rastrear en los diferentes censos de población para el siglo XIX.
(...)