
| III Premio
Cabuérniga de investigación sobre culturas rurales. (accesit) |

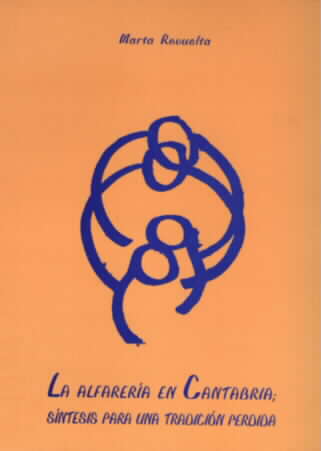
LA ALFARERÍA EN CANTABRIA;
SÍNTESIS PARA UNA TRADICIÓN PERDIDA
Marta Revuelta
| ÍNDICE GENERAL | |
|---|---|
| Págs. | |
| Introducción .................................................................................................................... | 11 |
| Factores que condicionan la localización de los centros de producción cerámica ............... | 13 |
| Los centros de producción: alfares y tejeras ..................................................................... | 21 |
| La mano de obra: la familia .............................................................................................. | 27 |
| Los medios materiales ..................................................................................................... | 31 |
| La producción: tipología .................................................................................................. | 35 |
| Los alfares cabuérnigos: un modelo en la explotación de los recursos ................................ | 39 |
| Conclusiones ................................................................................................................... | 43 |
| ANEXO I: Transcripción de los datos sobre alfareros hallados en las fuentes ................... | 47 |
| ANEXO II: Fuentes ........................................................................................................ | 61 |
| ANEXO III: Bibliografía ................................................................................................. | 63 |
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo
responde a un intento para organizar los datos que se hallaban
dispersos, sin conexión, acerca de los alfares y olleros en
nuestra región. Y cuando decimos sin conexión o dispersos no
queremos, en absoluto, menospreciar el trabajo de otros autores
que tan afanadamente han trabajado para intentar llenar un vacío
más de los muchos que hay en el mundo de la etnografía de
nuestra región.
Nos hubiera gustado poder
realizar un estudio más amplio que incluyera también la
tipología de las producciones, pero nos tememos que hemos
llegado tarde para esta labor, pues la dispersión de las piezas,
en manos mayormente privadas, y la imposibilidad de encontrar
alfareros vivos y ver sus producciones hace imposible cualquier
trabajo de recopilación personal, exceptuando unas pocas piezas
y los datos obtenidos gracias a la bibliografía.
Simplemente, nuestra
intención se ha centrado en la recopilación de la mayor
cantidad posible de datos relacionados con el mundo de la
alfarería cántabra e intentar un análisis de estos datos que
respondiera a las múltiples preguntas que nos hacíamos sobre la
localización de los alfares en unos lugares y no en otros,
preguntas que, en muchos casos, no tenían una respuesta clara.
Pero el análisis realizado ha querido ir más allá de las
tipologías, buscar en el mundo de los intercambios de personas y
bienes; en definitiva, hemos querido mirar detrás de las piezas
para ver a los hombres y mujeres que fueron los protagonistas, y
centrarnos en las relaciones económicas que giraron alrededor
del mundo de la producción cerámica. Destacaremos, sin embargo,
que el trabajo que se presenta es parcial en el panorama de la
producción cerámica de la región, ya que hemos desestimado
hablar de las fábricas de loza más que muy puntualmente, por
ser un sistema de elaboración fabril con un producto de lujo
destinado a un consumidor urbano, con unas redes comerciales y un
planteamiento muy alejado del desarrollo de la economía y
cultura rurales, objeto de este trabajo.
Se ha recurrido, como se ve
en el apartado de fuentes y bibliografía, a las fuentes que
mejor información podían dar sobre las personas y las
manufacturas: censos, cuadernos de riqueza, libros de
manufacturas. Cronológicamente, hemos arrancado de mediado el
siglo XVIII porque es a partir de este momento cuando los
padrones comienzan a interesarse por los oficios y porque es a
partir de esta época cuando se produce un aumento de las
manufacturas cerámicas en la región, extendiéndonos hasta el
final del siglo XIX, momento a partir del cual creemos que está
ya todo dicho en cuanto a los alfareros y en el que la forma de
las relaciones socio-económicas cambian con el aumento de la
burguesía y la incorporación de la mano de obra al mercado de
trabajo generado por las nuevas industrias, superándose, así,
la situación de economía de subsistencia que se había dado
durante todo el Antiguo Régimen.
El trabajo, por último,
diremos que se presenta partiendo del análisis de una serie de
factores que nos planteamos, en un principio, como condicionantes
de la localización de los alfares; constituía a la vez un
esquema sobre el que trabajar en la búsqueda de datos.
Posteriormente se plantean
los resultados obtenidos por grupos temáticos: alfares y
tejeras, el alfarero, los materiales, las tipologías y una
especial recreación en el ámbito de Cabezón - Cabuérniga -
Mazcuerras por parecernos un centro importante y modélico.
Se ha aportado todo el
material gráfico que se ha considerado conveniente y posible de
elaborar u obtener, que junto con las fuentes documentales
creemos completan la síntesis que este trabajo pretende.
FACTORES QUE CONDICIONAN
LA LOCALIZACIÓN DE LOS CENTROS
DE PRODUCCIÓN CERÁMICA
Como hipótesis de partida
para comenzar la investigación, se pensó en los factores que
podrían facilitar la ubicación de los centros de producción
cerámica, para lo cual es necesario distinguir, en primer lugar,
los modelos de establecimientos que ha habido en la región:
* Alfares: centros de
producción cerámica de carácter artesanal, destinados a
abastecer de productos corrientes a una población, en general,
de escaso poder adquisitivo, sin más pretensiones que cubrir la
demanda de un mercado no de lujo.
* Tejeras: Habitualmente
hablamos de tejeras como establecimiento fabril, que en este
trabajo no queda contemplado. Pero nos interesa la tejera como el
lugar donde se extraía la arcilla, se moldeaba e in situ
se cocían las tejas. Hay tejeras allí donde había algo de
barro y necesidad para tejar.
* Fábricas de loza: Centros
de producción cerámica de carácter industrial destinados a
realizar piezas de loza fina, normalmente cara.
Los factores que condicionan
la existencia de estos centros de producción son tres,
básicamente:
1- Facilidad para la
obtención de las materias primas: arcilla, esmalte y
combustible.
2- Las vías de comunicación
y la facilidad para la distribución de las manufacturas.
3- Existencia de un mercado
potencial que dé salida a los productos, lo que a su vez implica
la ausencia de productos alternativos que sustituyan las
producciones cerámicas.
1- Facilidad para
la obtención de materias primas. Para una producción
artesanal, tradicional, poco exigente, ha sido apto el barro
común, de manera que, en potencia, la región cuenta con
afloramientos suficientes como para permitir un cierto desarrollo
de la cerámica en al ámbito rural, siempre de escaso consumo.
Si pensamos en la ubicación de un alfar aislado, ésta no
plantea problemas puesto que la arcilla necesaria es escasa y la
localización puede haberse dado en multitud de lugares con
pequeñas vetas arcillosas; no ocurre lo mismo si se trata de
centros alfareros de más entidad, que requieren yacimientos
amplios. En cuanto a las fábricas, aunque no nos ocupan en el
presente trabajo, diremos que necesitan una arcilla más depurada
y plástica, puesto que las piezas son más finas, arcilla de
más calidad que sí es escasa en la región. La distribución de
los yacimientos de arcilla de diversas calidades viene definida de la siguiente
manera 1:
- Franjas cercanas a la costa
en el sector oeste con arcillas wealdenses: afloran
sobre todo en la zona de Cabezón de la Sal, Camargo y Zurita.
Son arcillas rojas.
- Arcillas del Keuper,
que se extienden por numerosos puntos del territorio, si bien los
afloramientos más interesantes se dan en la zona de Sarón y
Orejo. A esta distribución pertenecen la mayoría de las
antiguas explotaciones industriales. Son arcillas de baja
calidad, a veces con componentes sulfurosos que pueden ocasionar
eflorescencia y burbujas.
- Arcillas
aptienses-albienses: destacan los afloramientos al sur del
pantano del Ebro, con importantes explotaciones, Valderredible
(con arcilla tipo fire-clay y free-slaking) y en Meruelo, donde
aún se explotan en una tejera.
Aquí hemos destacado los
grupos geológicos más abundantes o aptos para su explotación;
sin embargo, no debemos de olvidar que los afloramientos
arcillosos pueden darse de forma muy puntual y que en Cantabria
ciertas facies geológicas que han proporcionado arcilla están
muy extendidas.
Por esta razón hemos optado
por completar la información referente a los yacimientos con un
mapa que pretende reflejar los afloramientos arcillosos, a veces
destacados por su cantidad de materia prima y otras veces
simplemente significativos porque en ellos se ha realizado una
explotación más o menos sistemática.
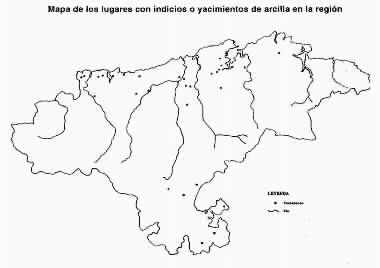
El esmalte o baño que
cubre las piezas y las hace impermeables y más limpias es una
materia basada en el cuarzo y el plomo cuando el baño es
transparente y también en el estaño si lo que se pretende es
conseguir un baño blanco, más propio de piezas de lujo. En la
naturaleza el plomo nos lo aportan minerales como la galena
(sulfuro de plomo), y éste es el mineral que los alfareros
utilizaban para fabricar su propio esmalte. En Cantabria, los
yacimientos de plomo son abundantes, distribuyéndose las mayores
concentraciones como se especifica en el apartado gráfico.
Ahora bien, en lo que se
refiere al estaño, lo normal era que se adquiriera en los
estancos de la Corona. Este producto se traía de fuera de la
región, por lo que resultaba caro; a ello se añadía la
dificultad de la importación generada por unas comunicaciones
difíciles, de ahí que su uso se restrinja a la loza fina,
susceptible de venderse más cara entre un sector de población
de cierto poder adquisitivo. De todo esto se deduce que los
lugares aptos para desarrollar industrias o centros de
producción habían de estar cerca de yacimientos de galena y en
el caso de la loza fina encontrarse junto a vías de
comunicación y/o villas de cierta entidad.
Por último, el combustible
cierra la enumeración de las materias primas que son ineludibles
en el campo de la industria cerámica. El utilizado
tradicionalmente ha sido la argoma, escajo o tojo, según quiera
denominarse (Ulex gallii). Su uso se debe a que es una
planta que arde muy rápidamente provocando mucha llama, lo que
permite que los hornos cerámicos alcancen la temperatura
necesaria (no menos de 850 - 900 ºC). Esta combustibilidad
seguramente implicaba quemar cantidades ingentes. La abundancia
de esta especie en la región es generalizada y no debió
presentar problemas de abastecimiento - como nos recuerda
Larruga 2
- sobre todo en terrenos ácidos, no calcáreos, donde crece
preferentemente.
2- La facilidad
para la distribución de las producciones viene definida
por las vías de comunicación. Este factor es condicionante, a
su vez, de otros, como la accesibilidad a un mercado amplio, y en
Cantabria presenta graves problemas de resolución.
La región está constituida
por una orografía compleja que distribuye los caminos en un
esquema reticular, excepto en los extremos este y oeste, a lo que
se añade una altitud media considerable. Así, las vías de
comunicación terrestres se reducen a los fondos de valle, los
puertos de montaña y el pasillo costero terrestre. Más
facilidades tienen las vías marítimas de cabotaje gracias a los
abundantes puertos creados por las rías, donde a lo largo del
tiempo han ido floreciendo pequeñas villas. Desde tiempos
romanos, y prerromanos seguramente, el pasillo costero y el valle
del Besaya han sido los ejes directrices de las comunicaciones en
este área; no en vano, la Via Agrippa atravesaba la
región discurriendo paralela a la costa y una calzada principal
atravesaba de norte a sur por el Besaya para unir Portius
Blendium (Suances) con Iuliobriga. Desde entonces
se perfiló lo que se ha venido a llamar el esquema en T de las
comunicaciones regionales.
Aunque este esquema continuó
siendo importante, otros muchos caminos reales atravesaban los
valles y subían a las cotas meseteñas. Este hecho debió quitar
bastante tráfico a la vía del Bes aya que sólo retomó vida de
forma definitiva a partir de 1753, momento en que laCorona
concluyó las obras para convertirlo en camino carretero, apto
para carros, puesto que antes sólo servía para pasar a pie o
con caballería. Este hecho fue fundamental para el auge
comercial de la región, o mejor, de ciertas zonas como
Torrelavega y los puertos, ya que los productos castellanos
(harinas, vinos) tenían salida al mar por esta vía. Así se
produjo una cierta mejora en la economía de la tierra, sumida en
una autarquía y decadencias endémicas.
Pero los caminos han de
llevar a pueblos y ciudades, lugares de intercambio, espacios
donde una población constituya un mercado potencial para
cualquier manufactura. Por tanto, hemos de considerar fundamental
la existencia de núcleos urbanos - con las comillas necesarias
para este término en la Cantabria de los sigl os XVIII y XIX -
cerca de los centros de producción artesanal o fabril donde dar
salida a las manufacturas, en cuyo caso se precisa contar con
buena infraestructura de comunicaciones.
En el caso de Cantabria, como
es lógico, es el eje costero el que presenta una mayor densidad
de población, en claro contraste con los valles interiores;
también Reinosa es una población importante, situada
estratégicamente en el camino de Castilla a Torrelavega, como en
su tiempo estuviera Iuliobriga. Los puertos de
Santander, Laredo y San Vicente crecen notablemente a la sombra
de este floreciente comercio que se ve potenciado por los
intereses de los ingleses en detrimento del puerto de
Bilbao 3
y, posteriormente, por la liberalización del comercio con las
Indias establecido en 1778.
3- La posibilidad
de sustituir las manufacturas cerámicas por otras producciones
es un factor decisivo en la alfarería cántabra. Esta
sustitución viene dada por varios hechos:
* Uso de útiles de madera
por tradición. Los habitantes de esta región, rica en bosques,
al menos en épocas por desgracia ya pasadas, desarrollaron gran
destreza en la fabricación de útiles de madera que cubrían
necesidades de todos los ámbitos de la vida cotidiana. Esto
provocaría que muchas vasijas se fabricaran de madera en vez de
barro.
* Falta de tradición musulmana. Otros
autores 4 piensan
que la ausencia de herencia musulmana ha supuesto una falta de conocimiento y uso
del oficio cerámico, con lo que no discrepamos en términos
generales.
* Carácter autárquico de la
sociedad cántabra del XVIII - XIX. Pensamos que el desarrollo de
la industria cerámica requiere un entorno de relaciones e
intercambios que en Cantabria se dan escasamente, con una
población sumida en la pobreza, obligada al autoconsumo y
condenada a la emigración temporal anual. La fabricación de
vasijas no tiene sentido en un sistema así, puesto que el
esfuerzo que supone sólo merece la pena para producir
abundantemente y vender esa producción excedente que permita
cubrir la inversión realizada en tiempo y material.
* Las importaciones son
también importantes a la hora de comprender la falta de
desarrollo de una alfarería en toda regla. No hay que olvidar
que nos referimos a una época de auge comercial en unos puertos
que son la salida al mar de los productos excedentarios de Rioja,
Castilla y Navara ayudada por el aumento de demanda que debió
generar el recién liberalizado comercio con América.
Por un lado, en lo que a las
mercaderías importadas del extranjero se refiere, éstas
procedían de países del norte de Europa preferentemente, los
cuales mantenían un contacto frecuente; este extremo nos lo recuerda J.
Manso 5 ...
no hay fábricas de loza fina ni ordinaria: solo los olleros con barro de Teja surten ala
jente comun de los utensilios para sus Cocinas. En lo demas se
Necesita que todo lo compremos al Extranjero... existía,
además, un comercio marítimo de cabotaje procedente de otras
tierras peninsulares. Una simple revisión de los datos que nos ofrece
Madoz 6 en
relación a la entrada de productos en los puertos de Santander y provincia nos resulta
suficientemente elocuente. Precisamente estas importaciones
provocaron la proliferación de fábricas de loza fina que se dio
a finales del siglo XVIII y principios del XIX en la franja
costera santanderina cercana a la actual capital, que no fueron
más que diversos intentos de paliar la falta de producción
autóctona y la entrada de productos extranjeros. En el caso de
Santander influyó notablemente el interés de los comerciantes
ingleses en trasladarse a esta villa desde Bilbao, interés que
vino generado por el régimen fiscal que ésta disfrutaba,
compartido con Castilla, frente a la existencia de barreras
aduaneras en Vizcaya que, al final, perjudicaron al puerto y comercio
vizcaínos 7.
Por otro, y ésta es más
importante para el mundo rural, está la entrada de piezas de
cerámica castellana, riojana o andaluza. Es el caso, por
ejemplo, de la cerámica de Pereruela donde «...el numero de
piezas que se trabaja es grande; pues ademas de las que se
consumen en la provincia se conducen considerables porciones a Palencia, Burgos, Vitoria y otras
partes.» 8,
producción reconocible por su arcilla micacítica y que bien
pudiera ser el origen de muchas piezas repartidas por toda la
región; también era muy común la llegada de piezas de
Talavera. Estas manufacturas de más allá de la cordillera es
fácil comprender que entraban por los múltiples caminos que la
atravesaban, casi uno por valle, gracias al continuo trasiego de
personas que emigraban en verano y volvían en otoño y también
gracias a los arrieros. Aún hoy, en las encuestas etnográficas
realizadas en valles del interior, los habitantes de avanzada
edad recuerdan cómo venían los cacharreros de Castilla, con su
burro, por los caminos locales. Esto explica también que los
tipos cerámicos presentes en la región no sean especialmente
originales.
Una vez analizados los
factores que pudieran influir en la ubicación de
establecimientos cerámicos, expondremos el resultado de la
búsqueda de estos centros alfareros y su localización en el
territorio de la actual Cantabria.
Como se apuntó
anteriormente, ésta búsqueda se ha llevado a cabo utilizando
varios tipos de fuentes, bibliografía y a través del trabajo de
campo. Los resultados son variables y difíciles de coordinar, lo
que se ha intentado cuando ha sido posible. Y decimos que son
difíciles de coordinar por los siguientes problemas:
- Veracidad de las fuentes
utilizadas: No cabe duda que cualquier fuente antigua se ha de
manejar con una postura crítica. Los recopiladores y los propios
informantes son parciales.
- Falta de homogeneidad de
las fuentes en todo el territorio. Los años y los problemas de
conservación y custodia han provocado la pérdida, deterioro o
destrucción de muchos documentos. Pensemos en la destrucción de
ciertos libros del catastro de Ensenada que se encontraban en el
edificio de Hacienda en el incendio de Santander, por poner un
ejemplo.
- Imposibilidad de acceder a
ciertas fuentes, sobre todo las materiales.
- Imposibilidad de contrastar
los datos.
1 Mapa geológico-minero, Inst. Tecnológico Geominero de España y Diputación Regional de Cantabria, 1990.
2 LARRUGA Y BONETA; Manufacturas de Santander, art. Loza, 1785-1800, B.M&P. Fondos Mdernos, Doc. 280, Ms.86.
3 Vizcaya poseía un régimen fiscal diferente al castellano, vigente en el territorio de Santander, lo que le convertía en tierra más cara para comerciar por culpa de las tasas de aduanas.
4 PEREZ VIDAL, J; «La cerámica popular española, zona norte.» PIEF, vol. VI, Santander, 1974.
5 MANSO, J.; Estado de las fábricas, comercio, industria y agricultura en las Montañas de Santander, siglo XVIII, introducción histórica de MARTINEZ VARA, Cabo Menor, Santander, 1979.
6 MADOZ, Diccionario geográfico y estadístico, art. Santander y Santoña.
7 ANES, G.; El Antiguo Régimen: Los Borbones. Alianza Universidad, Hº de España Alfaguara, 1976.
8 LARRUGA Y BONETA, op. cit.
(...)